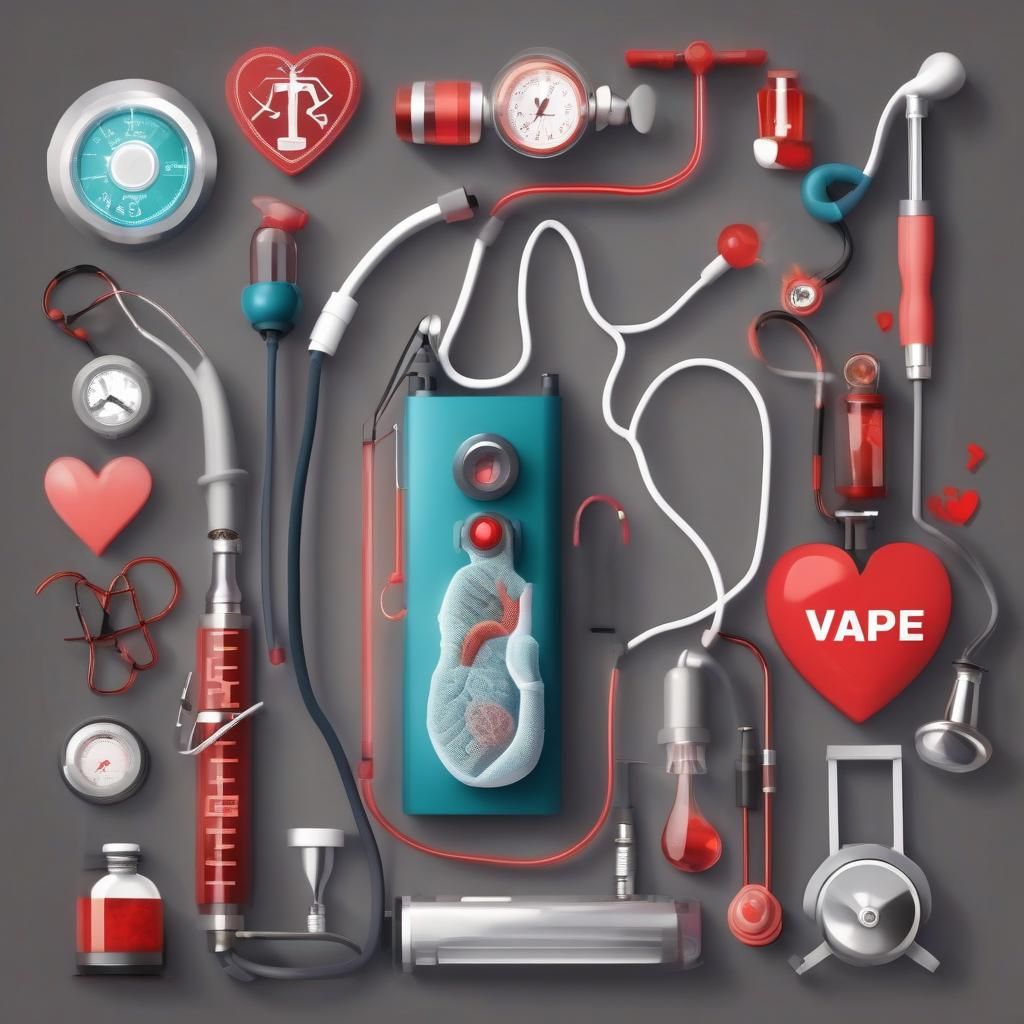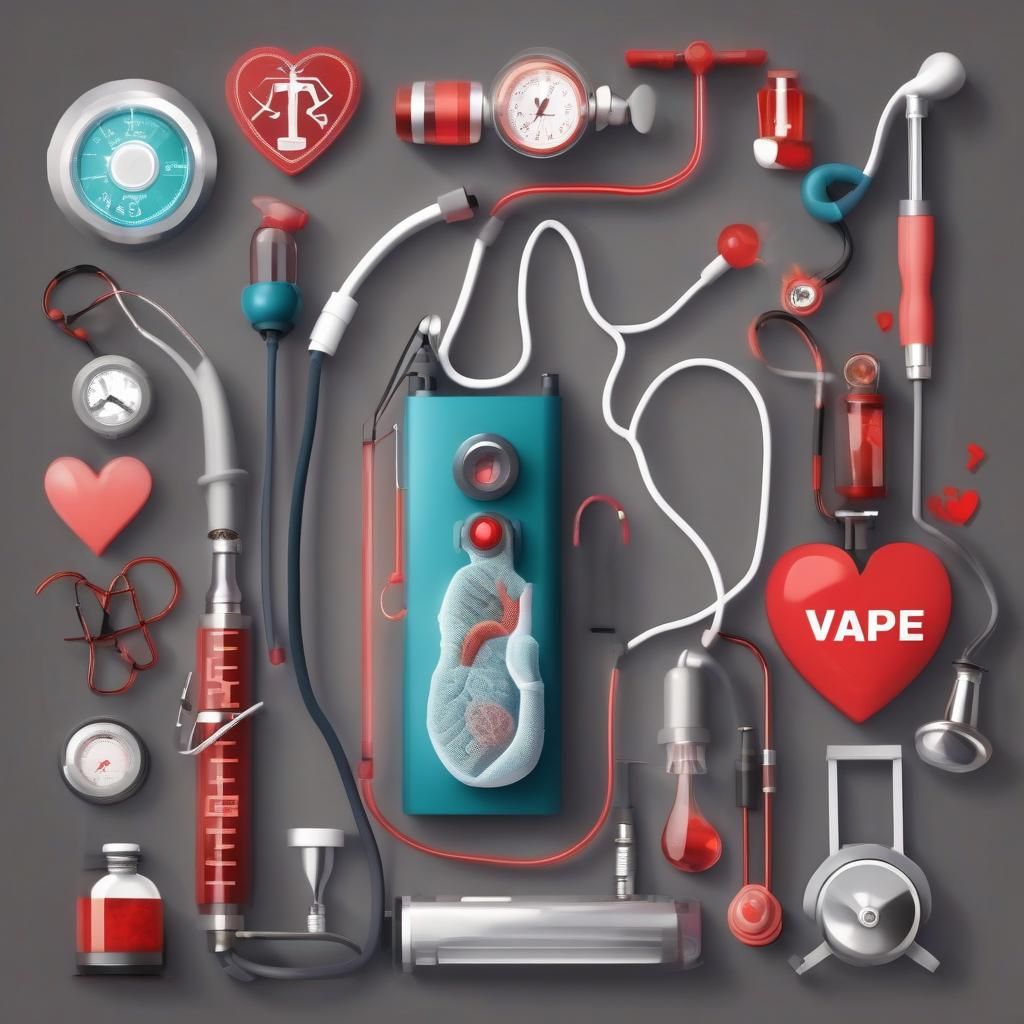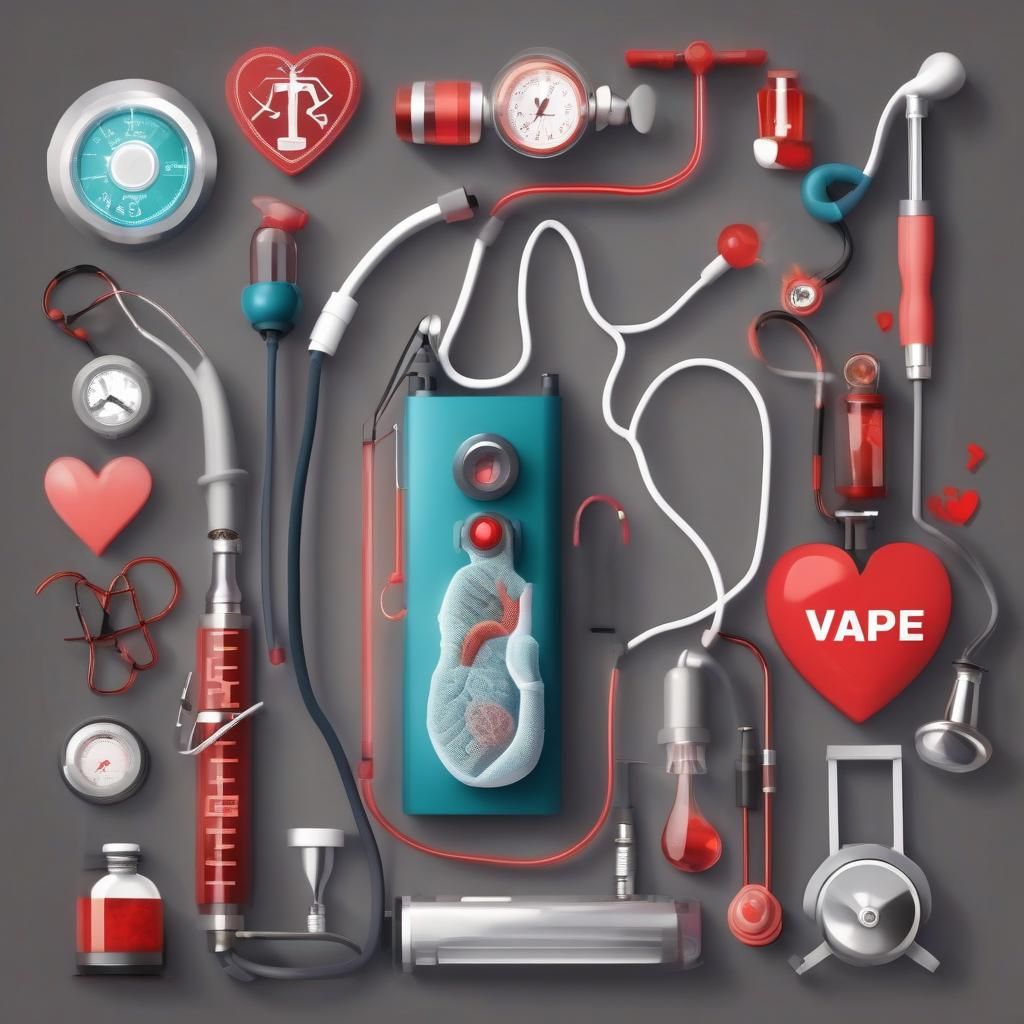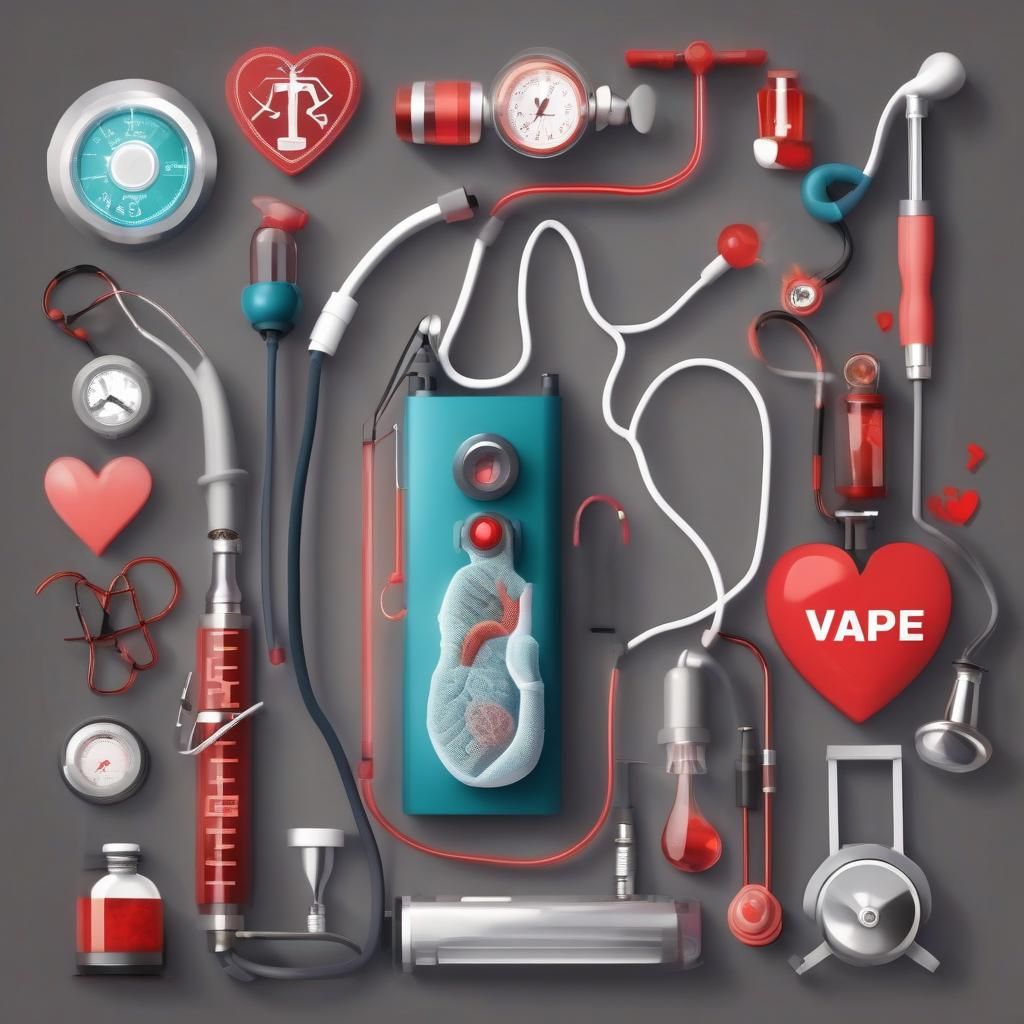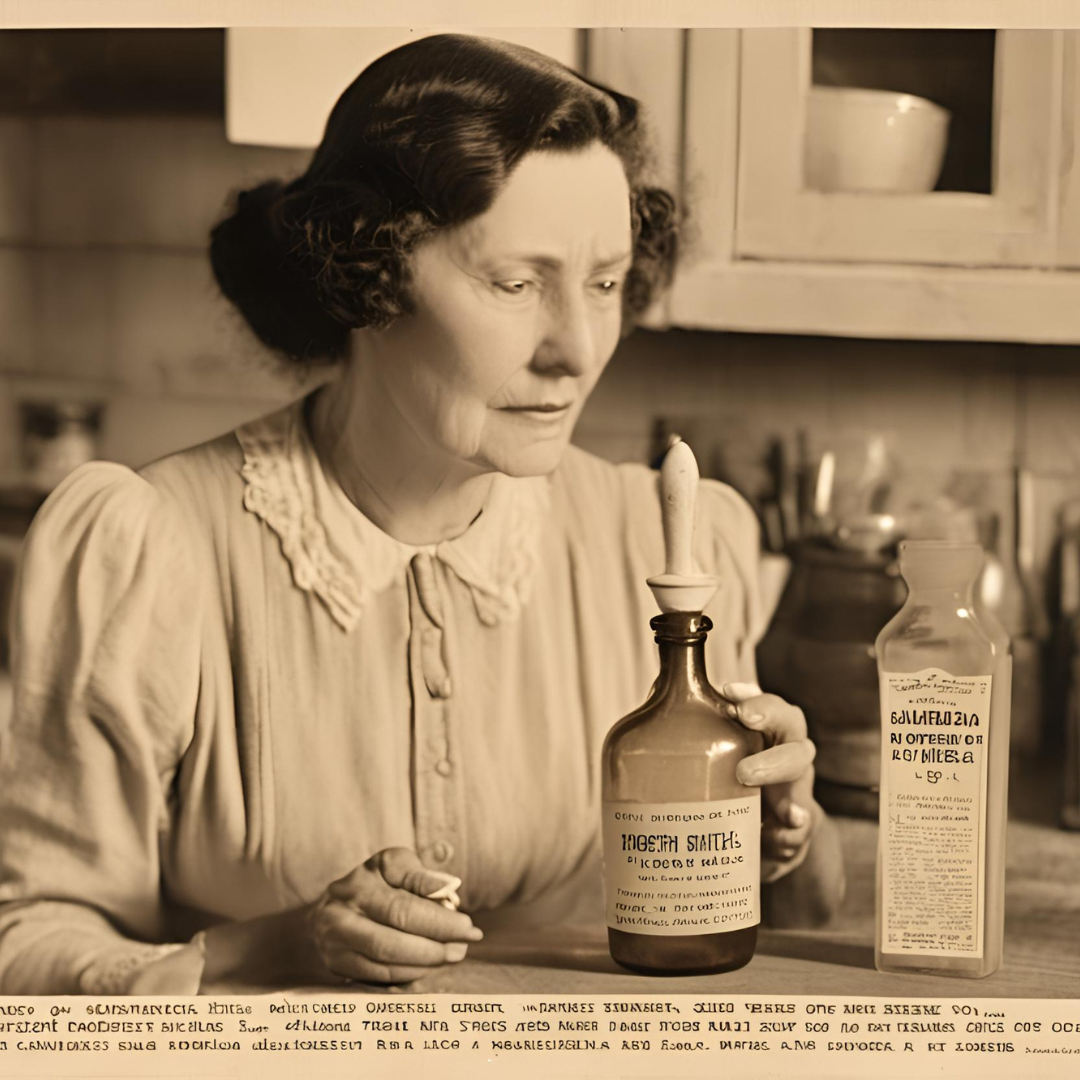Un ejemplo destacado de un programa basado en evidencia es la campaña de vacunación global contra la poliomielitis. Iniciada en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta iniciativa se basó en décadas de investigación sobre la eficacia de la vacuna contra la polio. Como resultado, los casos de polio se han reducido en un 99% a nivel mundial desde el inicio del programa (WHO, 2021).
La salud pública es la disciplina que estudia la salud a nivel poblacional, identificando y previniendo enfermedades, promoviendo actitudes saludables, distribuyendo los recursos sanitarios disponibles y regulando los riesgos sanitarios. En este contexto, la ética se erige como un pilar fundamental que guía las decisiones y acciones que afectan a comunidades enteras, cuyos efectos pueden ser duraderos en el tiempo.
Para iniciar la discusión sobre los cuatro principios éticos fundamentales de las intervenciones en salud pública, me remito a la recientemente actualizada Declaración de Helsinki (WMA, Octubre 2024), que establece las principales reglas de la investigación en seres humanos.
El primer principio relevante es que incluso las intervenciones bien probadas deben evaluarse continuamente en términos de seguridad, eficacia, eficiencia, accesibilidad y calidad. Es decir, toda acción a implementar en salud pública no solo debe haber sido probada como segura, eficaz, eficiente, equitativa y de calidad, sino que debe ser objeto de evaluación continua.
El segundo principio destacable es que, dado que las intervenciones en salud se implementan en contextos específicos con desigualdades estructurales, se debe considerar cuidadosamente la distribución de beneficios, riesgos e impactos potenciales. Esto se logra cultivando relaciones con los sujetos y comunidades beneficiarias, incorporando sus prioridades, valores y formas de entender el problema, y puede hacerse a través de un consentimiento informado voluntario, completo y comprensible.
En este ensayo, discutiremos que, para ser verdaderamente éticos y efectivos, todos los programas o acciones en salud pública deben poseer cuatro características esenciales:
- Haber probado su eficacia, eficiencia, seguridad y calidad mediante la ciencia.
- Contar con la licencia social otorgada por la comunidad o sector donde se implementarán.
- Incluir un análisis de los costos y beneficios reales, con una evaluación estructurada por terceros no involucrados directamente.
- Priorizar la selección de grupos vulnerables para la distribución justa de los recursos disponibles.
Estas características no son meros ideales, sino requisitos indispensables para garantizar que las intervenciones en salud pública sean no solo efectivas, sino también éticas, sostenibles y equitativas.
La base científica: Eficacia probada
La piedra angular de cualquier intervención en salud pública debe ser la evidencia científica sólida. La importancia de basar las decisiones en datos empíricos no puede ser subestimada, especialmente cuando estas decisiones afectan la salud y el bienestar de poblaciones enteras (Brownson et al., 2009).
Los métodos para probar la eficacia de los programas de salud pública son diversos y rigurosos. Incluyen ensayos controlados aleatorios, estudios de cohorte, análisis de series temporales y evaluaciones de impacto, entre otros. Estos métodos permiten a los investigadores y profesionales de la salud pública establecer relaciones causales entre las intervenciones y los resultados de salud observados.
Licencia social: Aceptación comunitaria
La licencia social se refiere al nivel de aceptación o aprobación que una comunidad otorga a un proyecto o programa que la afecta directamente. En el contexto de la salud pública, la licencia social es crucial para garantizar la participación activa de la comunidad y el éxito a largo plazo de las intervenciones.
La importancia de la participación comunitaria en los programas de salud pública no puede ser exagerada. Cuando las comunidades se sienten involucradas y empoderadas en el proceso de toma de decisiones, es más probable que apoyen y se adhieran a las intervenciones propuestas. Esto, a su vez, aumenta la efectividad y sustentabilidad de los programas (Rifkin, 2014).
Las estrategias para obtener y mantener la licencia social incluyen:
- Consultas comunitarias extensas antes de la implementación del programa.
- Incorporación de conocimientos y prácticas locales en el diseño del programa.
- Comunicación transparente y continua con la comunidad, incluyendo el consentimiento informado en varios niveles (líderes, participantes, instituciones).
- Mecanismos de retroalimentación y ajuste del programa basados en las opiniones de la comunidad.
Análisis costo-beneficio: Consideraciones económicas y sociales
En un mundo de recursos limitados, es imperativo que los programas de salud pública no solo sean efectivos, sino también eficientes en términos de costos. El análisis costo-beneficio (ACB) proporciona una herramienta valiosa para evaluar la viabilidad y el valor de las intervenciones de salud pública.
Los métodos para realizar un ACB en salud pública incluyen:
1. Cálculo de los costos directos e indirectos del programa.
2. Estimación de los beneficios en términos monetarios (cuando sea posible).
3. Consideración de los beneficios intangibles (como la mejora de la calidad de vida).
4. Análisis de sensibilidad para tener en cuenta la incertidumbre.
La evaluación independiente por parte de terceros no involucrados directamente en el programa es crucial para garantizar la objetividad y la credibilidad de los resultados. Esta práctica no solo mejora la confianza pública en los programas de salud pública, sino que también proporciona valiosas perspectivas para la mejora continua.
Los métodos de evaluación independiente pueden incluir: revisiones sistemáticas de la literatura científica, auditorías de programas por organismos externos, evaluaciones de impacto realizadas por instituciones académicas independientes y encuestas y estudios cualitativos con los beneficiarios del programa.
Priorización de grupos vulnerables: Hacia una distribución justa de recursos
La ética en salud pública exige una consideración especial de las poblaciones más vulnerables en nuestras sociedades. La priorización de estos grupos en la distribución de recursos limitados no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia efectiva para mejorar la salud pública general (Braveman & Gruskin, 2003).
La identificación y selección de grupos vulnerables debe basarse en evidencia sólida sobre las desigualdades y los determinantes sociales de la salud. Estos grupos pueden incluir, entre otros:
Poblaciones de ingresos bajos
Minorías étnicas, sexuales, religiosas, etc.
Personas con alguna discapacidad
Poblaciones rurales o geograficamente aisladas.
La distribución justa de recursos a estos grupos puede tomar varias formas:
Asignación proporcional de recursos: Destinar una mayor proporción de recursos a las áreas o comunidades con mayores necesidades de salud.
Programas específicos: Desarrollar intervenciones dirigidas específicamente a abordar las necesidades únicas de los grupos vulnerables.
Eliminación de barreras: Trabajar activamente para eliminar las barreras que impiden el acceso a la atención médica y a los programas de salud pública.
Participación comunitaria: Involucrar a los miembros de grupos vulnerables en el diseño e implementación de programas que les afectan directamente.
La priorización de grupos vulnerables no está exenta de desafíos. Estos pueden incluir la resistencia política o social a la asignación "desigual" de recursos, las dificultades en la identificación precisa de los grupos, el riesgo de estigmatización de éstos y la complejidad en la medición del impacto de las intervenciones en grupos específicos.
Sin embargo, superar estos desafíos es crucial para lograr una salud pública verdaderamente ética y efectiva. La priorización de grupos vulnerables no solo mejora la salud de estas poblaciones, sino que también contribuye a la reducción de las desigualdades en salud y al mejoramiento de la salud pública general.
Integración de los cuatro pilares: Hacia una salud pública ética, efectiva y equitativa
La verdadera fuerza de este enfoque integral radica en la sinergia entre la evidencia científica, la licencia social, el análisis costo-beneficio y la priorización de grupos vulnerables. Cuando estos cuatro elementos se integran efectivamente, los programas de salud pública tienen el potencial de lograr un impacto significativo, sustentable y equitativo.
En conclusión, la ética en la salud pública no es un concepto abstracto, sino un imperativo práctico que debe guiar todas nuestras acciones e intervenciones. Los cuatro pilares discutidos en este ensayo - eficacia probada científicamente, licencia social, análisis costo-beneficio y priorización de grupos vulnerables, junto con la evaluación independiente - proporcionan un marco sólido para el diseño, implementación y evaluación de programas de salud pública éticos, efectivos y equitativos.
A medida que enfrentamos desafíos de salud pública cada vez más complejos, desde pandemias globales hasta el aumento de enfermedades no transmisibles, es crucial que adoptemos este enfoque integral. Solo así podremos garantizar que nuestras intervenciones no solo sean efectivas, sino también éticas, sustentables, equitativas y verdaderamente benéficas para las comunidades a las que sirven.
El futuro de la ética en salud pública dependerá de nuestra capacidad para integrar estos principios en cada aspecto de nuestro trabajo. Esto requerirá un compromiso continuo con la excelencia científica, un profundo respeto por las comunidades que servimos y una administración responsable de los recursos que se nos confían.
Como profesionales de la salud pública, tenemos la responsabilidad ética de asegurar que nuestras intervenciones cumplan con estos altos estándares. Solo entonces podremos decir que estamos verdaderamente cumpliendo con nuestra misión de proteger y promover la salud de todas las personas.
Referencias
- Arole, M., & Arole, R. (1994). Jamkhed: A comprehensive rural health project. Macmillan Press.
- Australian Government. (2020). Closing the Gap Report 2020. Department of the Prime Minister and Cabinet.
- Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Defining equity in health. Journal of Epidemiology & Community Health, 57(4), 254-258
- Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2009). Evidence-based public health: A fundamental concept for public health practice. Annual Review of Public Health, 30, 175-201.
- Gertler, P. (2004). Do conditional cash transfers improve child health? Evidence from PROGRESA's control randomized experiment. American Economic Review, 94(2), 336-341.
- Grosse, S. D., Berry, R. J., Mick Tilford, J., Kucik, J. E., & Waitzman, N. J. (2016). Retrospective assessment of cost savings from prevention: Folic acid fortification and spina bifida in the US. American Journal of Preventive Medicine, 50(5), S74-S80.
- Miguel, E., & Kremer, M. (2004). Worms: Identifying impacts on education and health in the presence of treatment externalities. Econometrica, 72(1), 159-217.
- PEPFAR. (2020). DREAMS Partnership. U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief. Retrieved from https://www.hiv.gov/federal-response/pepfar-global-aids/pepfar
- Rayner, M., Wood, A., Lawrence, M., Mhurchu, C. N., Albert, J., Barquera, S., ... & Swinburn, B. (2013). Monitoring the health-related labeling of foods and non-alcoholic beverages in retail settings. Obesity Reviews, 14, 70-81.
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. Health Policy and Planning, 29(suppl_2), ii98-ii106.
- The Global Fund. (2019). Global Fund Programs to Reduce Malaria Burden in Tanzania. Retrieved from [URL]
- UNAIDS. (2018). Miles to go: Closing gaps, breaking barriers, righting injustices. Retrieved from [URL]
- WHO. (2021). Poliomyelitis (polio). World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
- Winslow, C. E. (1920). The untilled fields of public health. Science, 51(1306), 23-33.
- Wood, E., Kerr, T., Lloyd-Smith, E., Buchner, C., Marsh, D. C., Montaner, J. S., & Tyndall, M. W. (2004). Methodology for evaluating Insite: Canada's first medically supervised safer injection facility for injection drug users. Harm Reduction Journal, 1(1), 9.
- World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. JAMA. Published online October 19, 2024.